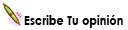El villancico nació siendo una composición popular cantada. «Otras hay», insistía un poeta del siglo XVI, «que sirven para representar, para enseñar, para describir, para historia, y para otros propósitos, pero esta solo para la música». Es fácil imaginarse las primeras composiciones animando una celebración («Pinguele respinguete / qué buen San Juan es este», «Hoy comamos y bebamos / y cantemos y holguemos / que mañana ayunaremos») o pregonando un mal de amor en un contexto más íntimo («Más vale trocar / plazer por dolores / qu?estar sin amores», «Si no os hubiera mirado / no penara / pero tampoco os mirara», «¿Con qué la lavaré / la tez de la mi cara? / ¿Con qué la lavaré / que vivo mal penada?»). El éxito de estos cantares hubo de ser enorme. Hasta el punto de atraer la atención de la Iglesia: catedrales, iglesias, monasterios... todos comenzaron a encargar villancicos con que animar sus celebraciones más populares, sobre todo la de la noche de Navidad. Pero la «fiebre» del villancico, cada vez más colorido, con más instrumentación y mayor número de voces, constituyó a la vez su cenit y a finales del Setecientos era prácticamente inexistente. En el siglo XX, cuando su nombre se asocia a esa composición que hoy hacemos equivalente a la nadala catalana, el noël francés o el carol británico, pero que poco tiene que ver con los cuatrocientos años de historia de un género poético-musical intrínsecamente castellano.